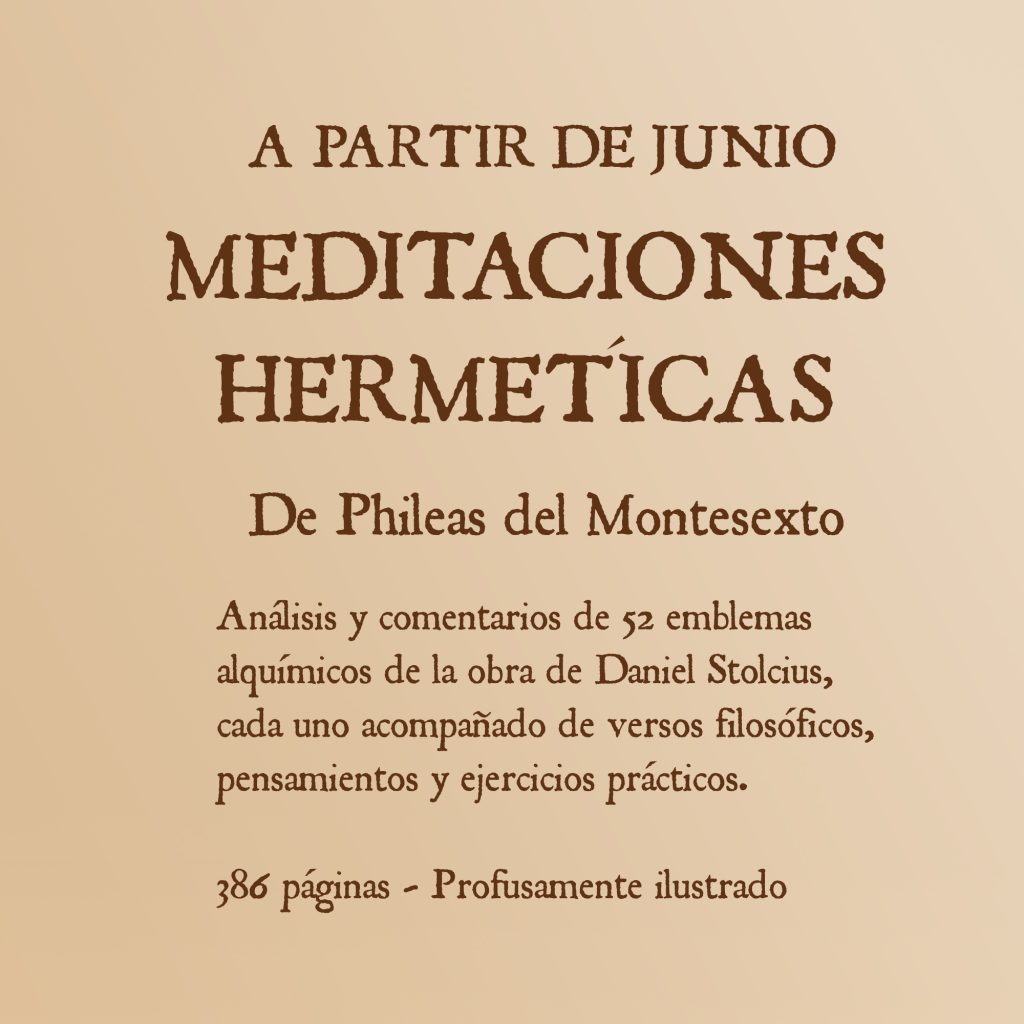En la vasta nada primordial de Ginnungagap, antes de que el tiempo diera su primer suspiro y las estrellas despertaran a la danza cósmica, las runas esperaban en silencio su nacimiento. Odín, el Padre de todos, cuya sed de conocimiento era tan vasta como los cielos de Midgard, emprendió el más oscuro y solitario de los caminos para desentrañar este misterio.
Con un sacrificio de dolor y renuncia, entregó su ojo al pozo de Mímir, fuente de sabiduría insondable, y así compró solo un sorbo de su esencia profunda. Este acto de entrega lo llevó al Árbol del Mundo, Yggdrasil, donde, suspendido y atravesado por su propia lanza, pasó nueve largas noches en una agonía que era tanto tormento como iluminación.
Fue a través de este trance de muerte y renacimiento que las runas se le revelaron, destellando como luces en la oscuridad del árbol, símbolos de poder que contenían los secretos del universo. Las agarró con manos temblorosas, susurrando cada una, infundiéndoles vida y propósito. Luego las dispersó por los mundos, regalos y herramientas para aquellos que buscan comprender los hilos que tejen los destinos.
Odín, el vidente, había pagado el precio por un conocimiento que resonaría a través de los eones, y así, con las runas, dejó una herencia eterna, escrita en la memoria del mundo y susurrada por el viento entre las hojas del eterno Yggdrasil.
El término «runa» en sí mismo proviene de la raíz germánica que significa «secreto» o «misterio», y desde su comienzo las runas fueron más que simples letras, ya que cada una poseía un significado simbólico y estaba imbuida de energías, poderes místicos y proféticos. Utilizadas en la adivinación y en diversos rituales mágicos, también aparecían en contextos cotidianos, monumentos e inscripciones sobre piedra, madera y metal.
Con la cristianización de Europa el uso de las runas disminuyó hasta casi desaparecer, pero a partir de los siglos XIX y XX, hubo un renovado interés en estas como parte de un movimiento más amplio de reivindicación de las culturas nórdicas antiguas y la fascinación por los vikingos.
Como decíamos en el relato inicial, el origen de las runas está indisolublemente ligado a la figura de Odín, un dios conocido por su búsqueda incesante de conocimiento.
El sacrificio de su ojo significa, en una primera aproximación, la idea de que la búsqueda del conocimiento puede requerir grandes sacrificios personales, en otras palabras que para acceder a la sabiduría profunda es preciso pagar el precio o estar dispuesto a renunciar a muchas cosas. Pero también la pérdida de un ojo puede implicar que mientras Odín sacrificó la visión física, obtuvo -al mismo tiempo- una visión interior o espiritual.
Esta ofrenda del ojo de la carne que mira “hacia afuera”, hacia el mundo manifestado, en contraposición a un ojo espiritual, tercer ojo o sensorium interior que mira “hacia adentro” nos recuerda a las concepciones surrealistas modernas, donde se hablaba de “matar el ojo de la carne” para que el “otro ojo” pudiera ver. Esto se hace evidente en la famosa escena de la película de Luis Buñuel “El perro andaluz” donde una afilada navaja secciona el ojo de una muchacha.

Esto significa que -desde una perspectiva simbólica- cegando, anulando, dejando de lado la mirada convencional, profana, superficial, se puede lograr el despertar del ojo interior, cambiar la mirada, mirando a lo profundo.
El sacrificio del ojo de Odín apunta a esto y este hecho se suma a otros dos eventos trascendentes: la bebida del pozo de Mímir y la vivencia en el árbol Yggdrasil, donde el dios pasó nueve noches, un número que nos remite a los nueve mundos de la mitología nórdica.
Como viajero incansable, Odín podía atravesar estos nueve mundos, trascendiendo así todo tipo de barreras, tanto físicas como espirituales. En este sentido, es un peregrino entre lo conocido y lo desconocido, lo material y lo espiritual.
¿Y qué otro dios antiguo conocemos que podía hacer lo mismo? En la mitología grecorromana, era Hermes-Mercurio quien podía trasladarse sin problemas del mundo de los dioses al de los mortales e incluso al inframundo.
Odín y Hermes-Mercurio también tenían otra característica en común. Ambos eran los transmisores de un conocimiento sagrado, vehículos de la enseñanza primordial, y en este sentido pueden equipararse a otros guías trascendentes que han aparecido en otras civilizaciones y lugares del planeta, como Thoth, Henoch, Zoroastro, Quetzalcóatl, Viracocha, entre otros.
Es que -en rigor de verdad- Odín es Hermes y Hermes es Odín. Ambos personajes son lo que Raimon Panikkar llamaría “equivalentes homeomórficos”, expresiones diferentes de una misma realidad, en este caso de la universalidad de ciertos arquetipos divinos que trascienden las culturas individuales. Aunque se originan en mitologías distintas, una nórdica y la otra griega, ambas figuras comparten características de guías de almas, maestros del conocimiento y mensajeros entre los mundos.
El legado de Odín, al igual que la herencia de Hermes-Mercurio, resuena aún en quienes buscamos la sabiduría primordial, aquellos que estamos dispuestos a mirar más allá de la superficie y explorar las profundidades de nuestro ser.