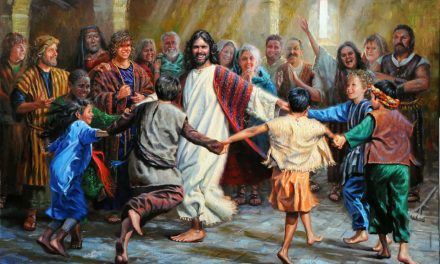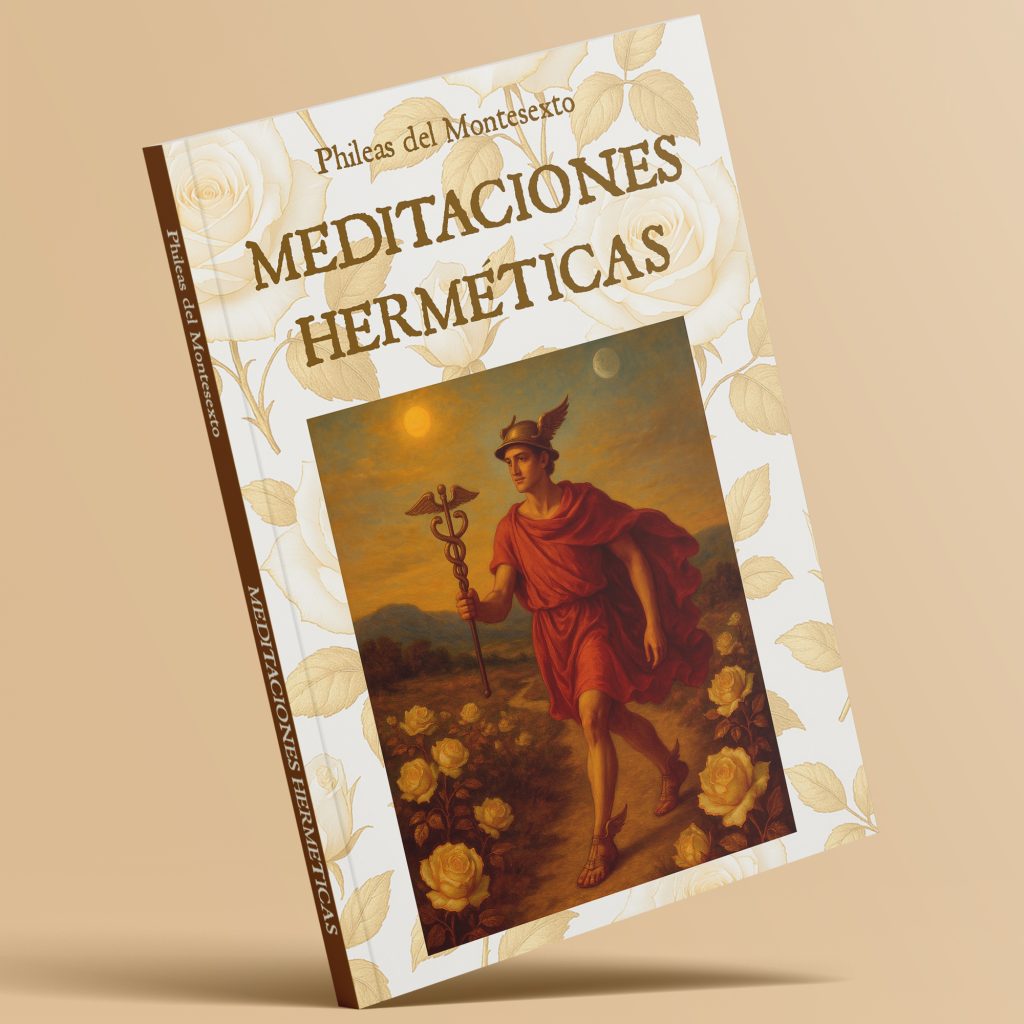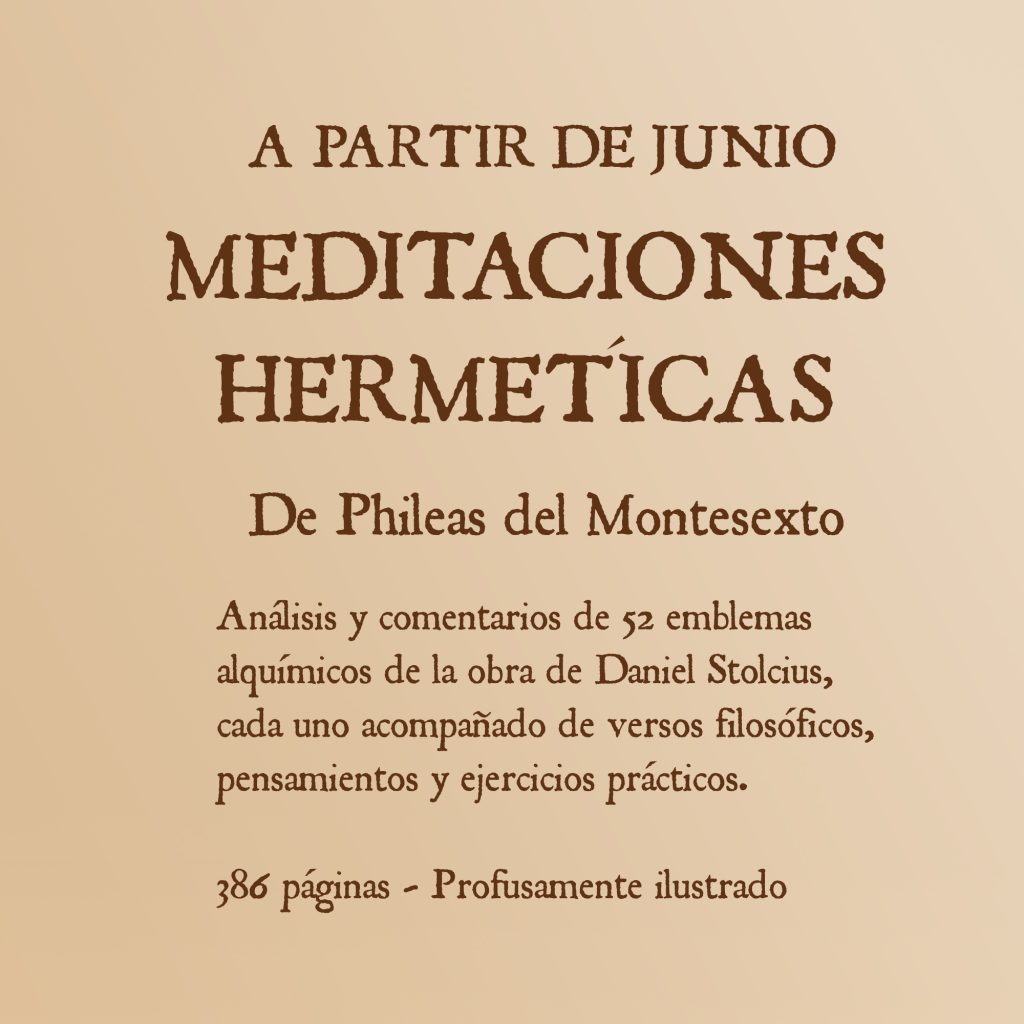En este blog, ya hemos hablado en varias ocasiones de la figura de Jesús el Cristo considerado como el “iniciado perfecto” o el modelo a seguir, una especie de mapa viviente de las etapas del sendero que debe recorrer como discípulos cada uno de nosotros. En este sentido, en Jesucristo identificamos por un lado al Jesús histórico, el que ocupó un espacio físico en un tiempo concreto y del que sabemos muy poco, y por otro lado al Cristo Universal, el ungido, entendido como una figura simbólica de naturaleza eterna y con la que podemos entrar en comunión.
En la vida de este ser excepcional, encontramos cinco momentos marcantes, cinco episodios que asociamos con hitos de la conciencia, a saber:
El nacimiento en una gruta, en una cueva, la escena de Belén, elemento tierra.
El bautismo en el Río Jordán, a través de la intercesión de Juan el Bautista, elemento agua.
El ascenso y la transfiguración en el Monte Tabor, elemento aire.
La crucifixión en el Gólgota, elemento fuego.
La resurrección y posterior ascensión, elemento éter.
De estos cinco hitos o iniciaciones, hay tres que suelen relacionarse, desde lo simbólico, a aves. ¿Por qué aves? Porque éstas habitan un espacio entre la tierra y el cielo, entre lo de arriba y lo de abajo, y en cierto modo nos recuerdan al alma, en su papel de eterna mediadora entre el cuerpo y el espíritu.
Decía entonces que hay tres etapas que suelen vincularse con aves, la primera de ellas es -obviamente- el bautismo en donde aparece una paloma blanca, en alusión al Espíritu Santo, pero la intención de hoy es situarnos en la fase final de la vida crística, en los momentos finales, en la pasión y resurrección, donde tradicionalmente aparecen dos aves marcantes: el pelícano, relacionado a la crucifixión, y el ave fénix, que se inmola y vuelve a nacer de sus cenizas, en vinculación a la muerte y resurrección.
De estas dos aves vamos a centrarnos hoy en el pelícano, que tiene una riqueza simbólica muy amplia en Occidente, en la alquimia, en el hermetismo, pero aquí (al menos hoy) vamos a acotar el análisis simbólico en correspondencia con la figura de Jesús el Cristo y con el evento del Monte Calvario.
Aquí tenemos al pelícano, en una de sus representaciones clásicas.

Y muchos nos dirán: pero este pelícano parece más bien un águila. ¿Cómo se explica esto? Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que muchos de los artistas que dibujaron al pelícano nunca habían visto uno y entonces lo que hacían era plasmar lo que tenían en su imaginación. Tenían referencias muy vagas de textos antiguos o testimonios de viajeros y con esos pocos elementos, dibujaban diferentes tipos de animales.
Algo parecido ocurría con los elefantes. Con la caída del Imperio Romano, los elefantes desaparecieron de Europa y los artistas los convirtieron casi en animales mitológicos como vemos en estas imágenes. Otro ejemplo son los hipopótamos, que como descubrimos en la etimología de su nombre: “hipo” (caballo) y pótamo (río) se creía que eran una especie de caballos de río y así se los representaba.
En el caso de las aves del paraíso, los primeros ejemplares que llegaron a Europa estaban disecados y sin patas, y atendiendo a su voluminoso plumaje, se creyó que no tenían patas y que vivían en el aire toda su vida, y así los vemos representamos en muchos emblemas renacentistas.
Podríamos seguir con muchos animales, pero volvamos al pelícano. Más allá de su apariencia, más cercano al águila, a la cigüeña o a otras aves, lo que nos llama la atención es la postura del ave perforando su pecho con el pico para alimentar a sus crías.
¿De dónde surge esto? Bueno, si observamos a los pelícanos veremos que en la parte inferior de su pico poseen una enorme bolsa llamada “saco gular” donde pueden almacenar alimento, el que luego llevan a sus polluelos, los cuales se abalanzan para alimentarse. En ocasiones, los pescados podían tener espinas o aletas punzantes que herían al pelícano, o bien podían estar sanguinolentos. Lo cierto es que, al alimentar a sus crías, es probable que algún observador de la antigüedad haya visto sangre, o incluso que los propios polluelos hambrientos hayan infringido una herida a su madre.
De ahí podría tener su origen esta historia del pelícano picándose el pecho para dar alimento a sus crías. Incluso, para vaciar el saco gular o abrirlo para sus crías, el pelícano debe bajar su pico y en la lejanía esto puede parecer como si se estuviera picando a sí mismo.
De esta forma, fue fácil trazar una correspondencia: del mismo modo que el pelícano ofrece su sangre para que sus polluelos vivan, asimismo Jesús el Cristo ofreció su sangre en la cruz para beneficio de toda la humanidad.
En Inglaterra, la reina Isabel I adoptó al pelícano como símbolo personal y hay una pintura donde queda patente. Me estoy refiriendo al retrato del pelícano, de 1575, donde la reina, magníficamente ataviada luce unas grandes perlas que simbolizan la castidad y que vinculan a Isabel con la diosa Artemisa, además de la rosa de cinco pétalos de la dinastía Tudor y la flor de lis, para afirmar su derecho al trono de Francia.

En esta época, en la portada de la primera edición de la conocida Biblia del rey Jacobo (King James) de 1611, aparecía nuevamente un pelícano sacrificándose por sus crías.
Ya estamos en el siglo XVII, el momento en que se popularizaron los libros de emblemas. Y entonces podemos encontrar decenas, e incluso centenares de emblemas donde el pelícano es el motivo central.
En este, el pelícano aparece en la postura tradicional, bajo el lema “Imemor Ipse Sui” o sea “Olvidándose de sí mismo”

En este otro aparece la frase “Ut vitam habeam” (“para que tengan vida”) que está ligado a la frase del evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10: “yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”.

Aquí vemos otro emblema donde aparece la frase “Omnia vincit amor” (“El amor todo lo vence”) y donde dice más abajo: “Aunque de ella (o sea, de mi sangre) forme ríos, mayor fuerza voy cobrando cuando la voy derramando que es la vida de los míos”.

Podríamos seguir con decenas de ejemplos similares donde el pelícano aparece siempre como representación del amor desinteresado y del sacrificio por los demás, en correspondencia con la figura de Jesús el Cristo.
Sin embargo, hay otra historia simbólica vinculada al pelícano y que aparece en el Physiologus alejandrino, hacia el siglo II d. C., y aquí la vemos ilustrada en el bestiario de Oxford. Este relato dice así: “Los pelícanos crían con amor a sus polluelos, pero éstos -al crecer- golpean el rostro de sus padres con sus picos y con sus alas, reclamando comida. Éstos finalmente se hartan de la insolencia y los matan, pero a los tres días, la madre -arrepentida- se perfora el pecho con su pico y deja que su sangre caiga sobre sus crías, devolviéndoles la vida».
Esta historia, obviamente, nos recuerda -ya no a la crucifixión- sino a la resurrección de Jesucristo después de 3 días de permanecer en el sepulcro, y también acerca desde lo simbólico al pelícano con el ave fénix, que es el animal que tradicionalmente se relaciona a esa etapa de la vida crística, la quinta iniciación.
Una pregunta que nos han formulado más de una vez es esta: ¿cuántos pichones tiene el pelícano? Tradicionalmente aparecen tres seguramente para que exista cierta simetría en la escena, aunque en algunas representaciones aparecen siete, como en esta bella obra de John Augustus Knapp: