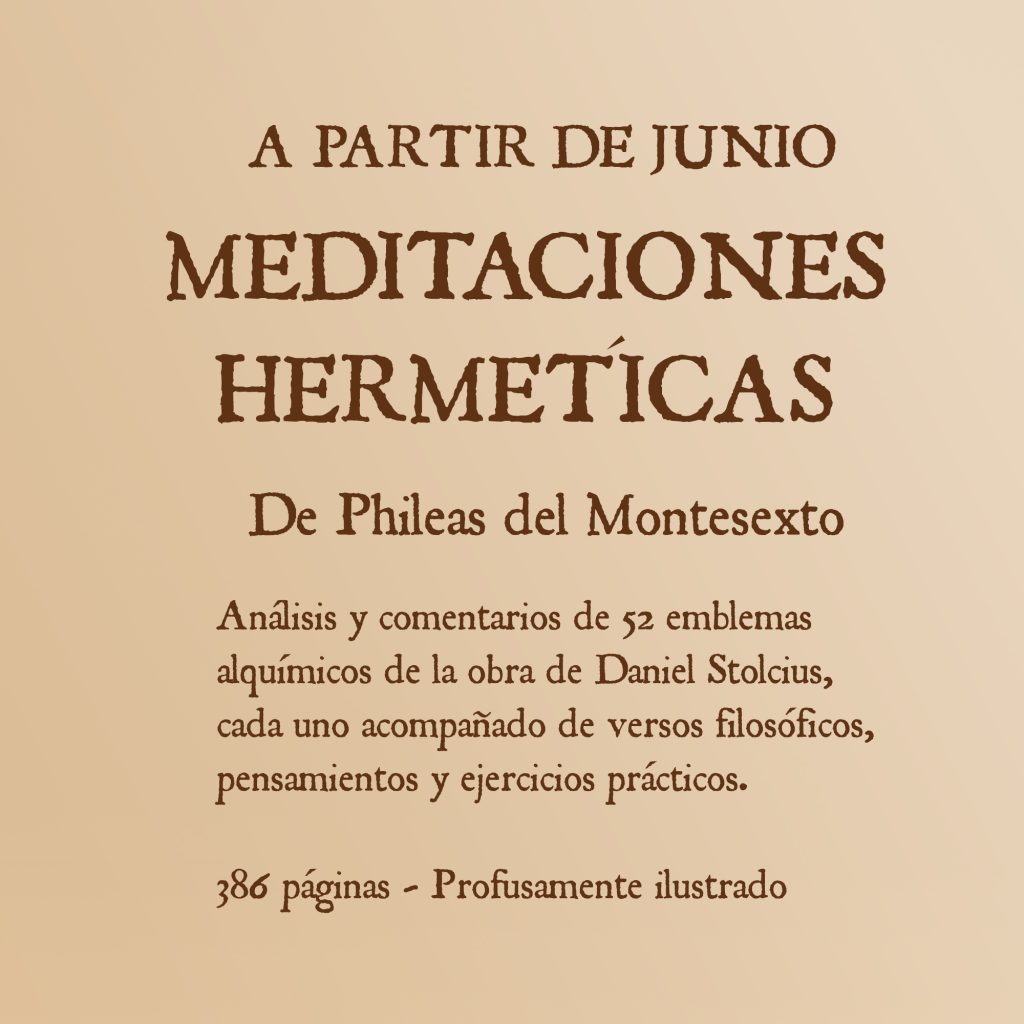La Peste iba camino a Bagdad cuando se encontró con Nasrudín y este le preguntó: “¿Adónde vas?”.
La Peste le contestó: “A Bagdad, a matar a diez mil personas”.
Después de un tiempo, la Peste volvió a encontrarse con Nasrudín. Muy enojado, el mullah le dijo: “Me mentiste. Dijiste que matarías a diez mil personas y mataste a cien mil”.
Y la Peste le respondió: “Yo no mentí, maté a diez mil. El resto se murió de miedo”.
Vivimos momentos de histeria y pánico colectivo. Tiempos del coronavirus. Y aunque en todos los países se están tomando medidas para que no se propague el virus, aún así el miedo se está apoderando de gran parte de la población.
En primer lugar, si hablamos del miedo, queda claro que nunca existe el miedo a secas, siempre es un miedo a algo. Miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo al dolor, etc. En este caso, el coronavirus ha dejado en evidencia un miedo muy antiguo: el miedo a la muerte.
Miedo a la muerte propia o a la muerte ajena, pero en todo caso queda en evidencia que el miedo último es este pavor desmedido a la muerte.
Vamos a morir. Sí, todos vamos a morir, y en una sociedad tan materialista como la nuestra, que deliberadamente le da la espalda a la muerte, esto es ciertamente removedor, ya que desde una perspectiva mundana la muerte significa la aniquilación, el final, la nada misma.
En otras palabras, se teme a la muerte porque no se tiene la más pálida idea de cuál es el sentido de la vida, y al carecer de algo que le otorgue propósito a nuestra existencia se termina cayendo en la dicotomía placer-dolor. Busco el placer, huyo del dolor. Busco el placer y lo consigo, entonces soy feliz. Me alcanza el dolor, a través del fracaso, de la enfermedad, la muerte o la escasez, entonces soy infeliz. Este par de opuestos que mueve la rueda existencial de los profanos, es decir de aquellos que viven con la atención hacia afuera, es insostenible cuando aparece en escena algo inesperado, algo que rompe la dicotomía y la seguridad cotidiana, cuando aparece un virus extraño que pone a prueba la eficacia del sistema que hemos construido.
Sin conciencia, la muerte es la última frontera, el terror, lo desconocido, el ingreso a la nada, pero –desde la óptica espiritual, iniciática, trascendente– la muerte es solamente una transición, nuestra última aventura en este plano, el pasaje a otra forma de existencia y –desde una perspectiva filosófica– la muerte también es nuestra maestra de la vida. ¿Por qué? Porque nos enseña que nada es permanente, que todo fluye, que todo pasa y, por esa razón, es de capital importancia que vivamos plenamente la vida.
Vivir en plenitud es encontrarle sentido –no a la vida como algo abstracto– sino a nuestra vida, para percatarnos que todos nuestros esfuerzos cotidianos no se pierden sino que están conectados y se dirigen hacia un fin mayor.
Por eso es preciso pensar en la muerte, hacer las paces con la muerte y esta no es una idea tenebrosa sino que es la única que nos ayudará a valorar más la vida.
En la Antigua Roma, Séneca enseñaba que todo lo que tenemos no es otra cosa que un préstamo del universo, y (por lo tanto) puede ser reclamado en cualquier momento.
Pero vayamos al fondo del asunto, ¿qué es la vida desde una perspectiva iniciática? Expresado de manera sencilla, la vida no es otra cosa que una Escuela, el soporte vivencial de un proceso gradual de desarrollo de la conciencia, donde estamos inmersos en un sistema integral de enseñanza, que comienza en el parvulario y que prosigue ininterrumpidamente hasta la graduación universitaria.
En este sistema académico, algunos alumnos logran avanzar más rápido grado tras grado, mientras que otros deben repetir el nivel una o varias veces hasta comprender e interiorizar completamente las lecciones, pero el avance –más lento o más rápido– siempre está asegurado.
Esta Escuela tiene un método pedagógico sumamente efectivo, que se basa en la interacción entre un Reto y una Respuesta, el cual está subordinado a desafíos exteriores (exámenes, pruebas) que deben ser resueltos creativamente desde el interior de cada alumno. En esta metodología, el desarrollo consciencial está vinculado a la responsabilidad, es decir a “responder con habilidad”.
Todo evento o situación, todo lo que contemplamos, escuchamos o experimentamos, y toda persona que se cruza en nuestro camino no es otra cosa que una oportunidad para crecer (o más bien: recordar), y a cada paso que damos siempre se nos presenta una doble elección: actuar conscientemente o inconscientemente, es decir de la manera de siempre.
La vida terrenal nos brinda un escenario, un marco propicio para el autodesarrollo en el que las experiencias (buenas y malas) se convierten en oportunidades para el despertar de la conciencia. En otras palabras: las circunstancias existenciales nos colocan frente a situaciones, hechos y personas que –la mayoría de las veces– no habríamos elegido nunca voluntariamente pero que son necesarias para nuestro avance y nuestra comprensión. De otro modo, ¿quién elegiría por sí mismo el camino del dolor? ¿Quién elegiría presenciar la muerte de sus seres queridos, perder un trabajo, enfermar, fracasar, etc.?
Dice Mariana Caplan: “Las malas noticias suelen ser, para quienes han establecido un compromiso vital con el camino espiritual, buenas noticias. Ver, a fin de cuentas, lo que habitualmente nos pasa inadvertido, es un hito que jalona el despertar de nuestra conciencia y la profundización de nuestro discernimiento”.
Por su parte, Antonio Blay explica: “Cuando nosotros miramos retrospectivamente quince, veinte o treinta años de nuestra vida, y observamos lo que ha ocurrido en la evolución de nuestra conciencia, a buen seguro que, si lo miramos de un modo sereno y objetivo, descubriremos que incluso las cosas que hemos considerado como más desagradables e injustas han tenido un impacto perfecto, han ocupado un espacio exacto para producir en nosotros un movimiento de avance, una reacción, una experiencia, completamente necesaria para que yo pudiera crecer más y más en mi conciencia”.
Indudablemente, el dolor –como decía el Buddha– “es vehículo de conciencia”, lo cual significa que es una magnífica herramienta que nos provee la existencia para ayudarnos a crecer, y que es –al igual que el placer– inherente a la vida humana. Sin embargo, es necesario que el estudiante observe los sinsabores y las alegrías de la vida en perspectiva, y que ante los contratiempos evite siempre la pregunta profana “¿por qué?” o “¿por qué a mí?” sustituyéndola por “¿para qué?”, o sea “¿qué significado tiene esto?”.
Aunque “existe el dolor”, la tradición budista sostiene que mientras “el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional”. Pero, ¿en dónde radica la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? En nuestra actitud ante la vida.
Según Epicteto: “No podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir la forma de reaccionar ante ellas”. En otras palabras: al cambiar nuestra actitud y nuestra disposición mental, abandonando toda queja y todo victimismo, estamos generando condiciones propicias para el entendimiento de las lecciones de la Escuela de la Vida, que nunca podrán ser comprendidas por la razón sino por nuestras facultades superiores.
La vida es hoy, aquí y ahora. En este presente. Por lo tanto, todas nuestras oportunidades de crecimiento se están manifestando en nuestra vida aquí y ahora, de diferentes maneras. Y el Coronavirus es una de ellas.
Creo que es una buena idea finalizar este artículo con la oración de la serenidad de Niebuhr:
“Tengamos Valor para cambiar lo que pueda cambiarse
Serenidad para aceptar lo que no pueda cambiarse
Y Sabiduría para diferenciar lo uno de lo otro”.
Valor para cambiar lo que podemos verdaderamente cambiar: nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestra forma de percibir y entender el mundo. En síntesis: nuestra actitud, nuestro estilo de vida.
Serenidad para aceptar lo que no podemos cambiar, y esto es: nuestra familia, nuestro cuerpo, nuestro pasado, nuestra muerte y también la muerte de nuestros seres queridos.
Y finalmente Sabiduría para entender que hay cosas que podemos controlar y otras que no.